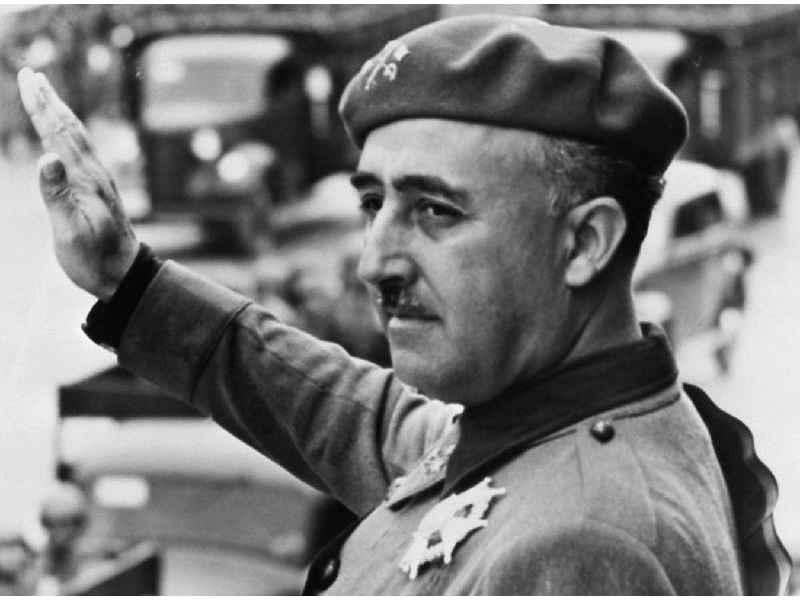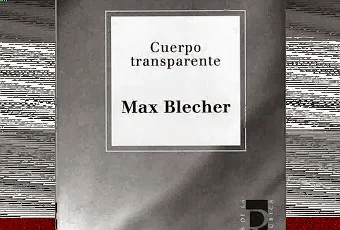Publicamos cinco microrrelatos de Max Blecher. Tres de ellos son inéditos hasta ahora fuera del rumano. El relato titulado "Don Jazz" lo publicaron las revistas Empireuma (2003) y
Cuadernos del Ateneo de La Laguna (2005), y el relato " Jenica", Empireuma en 2003, siempre en la traducción de Joaquín Garrigós Bueno.
Continuamos en la revista Ágora nuestro particular homenaje a este genio de la literatura rumana y universal, poeta y narrador que nos dejó, en su breve tiempo de vida, una obra intensa, que ahora comienza a ser más difundida en el ámbito hispanohablante.
Max Blecher (de origen judío, nacido en Botosani, Rumania, el 8 de septiembre de 1909, y fallecido el 31 de mayo de 1938). Hijo de un rico comerciante judio,dueño de una tienda de porcelanas, Blecher fue a París a estudiar medicina pero pronto, en 1928, se le diagnosticó una grave tubercolosis ósea, cuyas consecuencias posteriores le supusieron una parálisis y tener que llevar un corsé de escayola. Fue tratado en varios sanatorios, en Francia, Suiza y Rumania. Su estancia en el sanatorio francés de Berck- sur -mer le inspiraría algunos de sus mejores relatos.
En 1930 escribió y publicó en la revista Bilete de papagal su primer microrrelato "Herrant" (que aquí nos ofrece la versión castellana de Joaquín Garrigós).
Colaboró en la revista de Breton y del surrealismo: Le surréalisme au service de la révolution. Inmovilizado a causa de su enfermedad, mantuvo una intensa correspondencia con los grandes intelectuales y filósofos de aquellos decisivos años 30: además del citado André Breton, con André Gide, Martin Heidegger, el escritor rumano Mihai Sebastian, etc.
En 1934 publicó su único libro de poemas: Cuerpo transparente (Hay edición española, en traducción de Joaquín Garrigós, en Ediciones La rosa cúbica).
En 1935, los padres trasladaron al enfermo al hogar familiar en Rumania. Blecher continuó escribiendo poesía y relatos hasta su muerte, en 1938, a los 28 años de edad. Publicaría aún en vida dos novelas: Acontecimientos de la irrealidad inmediata (1936), y Corazones cicatrizados (1937). Y dejó escrita una tercera, La guarida iluminada, que se publicó póstumamente en 1971. (La Guarida iluminada y Acontecimientos de la irrealidad inmediata están publicados en un mismo volumen en español, por la editorial Aletheia, Valencia 2006, en traducción de Joaquín Garrigós).
Corazones cicatrizados, que se abre con una cita del filósofo existencial Kierkegaard, es quizá,junto con su extraordinaria poesía, lo mejor de la escritura de Blecher. Creador tanto de una hiperrealidad como de una minuciosa fenomenología de la enfermedad real que padeció el escritor, sin embargo en esta novela, narrada en tercera persona, a diferencia de la primera persona usada en la mayoría de sus relatos breves, la enfermedad se transmuta en la enfermedad mortal, existencial, de todo ser humano, bajo el signo de un existencialismo que no ignora lo inconsciente, los sueños, lo simbólico, el universo más complejo de la angustia real y cotidiana intensificada por lo imaginario y la desesperación ante la imposible escapada. (Inimi cicatrizate,
Joaquín Garrigós, traductor reconocido de grandes autores rumanos del siglo XX, tanto en poesía como en novela, ha sido director del Instituto Cervantes en Bucarest.
CINCO MICRORRELATOS DE MAX BLECHER, EN TRADUCCIÓN DE JOAQUÍN GARRIGÓS
 |
| Max Blecher. Por J. Perahim |
DON
JAZZ
Su verdadero nombre no lo sabía ni yo. Don Jazz
era evidentemente un apodo.
Don Jazz era el español alto y negruzco que venía al comedor de los
enfermos después de las comidas y nos contaba maravillas de los espectáculos de
music hall de París y nos mostraba
pañuelos que había comprado -trés bon
marché, n’est-ce pas?- la víspera.
La primera vez que vino nos habló de Buenos Aires, donde ejercía de
abogado. Nos contó muchas cosas que conocíamos por los libros.
-¿Saben? En Buenos Aires..., las mujeres, ¿comprenden?, tienen salas
de espera para los clientes... ¿comprenden? No insisto, como los médicos o los
dentistas. La señora, la patrona, en fin ya saben ustedes quién..., entra de
cuando en cuando y pregunta a quién le toca.
Eso era puro Albert Londres.
Lo que me chocó de Don Jazz fue, en primer lugar, esa abundancia de
«¿comprenden?», el inverosímil pudor que se escondía en su cuerpo grande de
animal mimado como una flor en un barril, y luego las contradicciones que había
entre sus distintos componentes físicos y espirituales.
(Por ejemplo, la contradicción entre tos y
estornudo. Era seria, llena de dogmas y experiencia, una tos de hombre sensato.
El estornudo era infantil, cómico e inoportuno a la vez). Más aún. Tenía
órganos que se negaban entre sí o se peleaban.
Si nuestro español no hubiese estado construido de una sola pieza, las
acciones de sus distintos órganos habrían cometido una interminable serie de
asesinatos íntimos.
Es inútil añadir que el gesto contradecía la palabra. Recuerdo, a este
respecto, la manera como nos dijo un día que no podía soportar los calcetines a
cuadros: sacó la cabeza hacia delante, como si actuara bajo el peso de una
fuerza rápida y pesada, abrió nervioso la mano con todos los dedos extendidos y
el cuerpo adquirió la forma de un signo de interrogación.
-Son manías. Es curioso, ¿verdad? Manías...
A juzgar por el gesto, los calcetines a cuadros para él formaban parte
de las incógnitas de orden metafísico que nos imponen la ética de la vida
interior o la forma cómo hemos de lavarnos los dientes. Están emparentados
entre sí estrechamente y en modo directo, en otro sentido, con el Cielo, la
Tormenta, la Transparencia, la Célula y el Arsénico.
Sin embargo, la palabra, como ustedes habrán visto, era modesta.
El gesto ante la palabra era como un poste ante una oración y al
revés.
*
Don Jazz murió de una contradicción de naturaleza geométrica en la
cual, naturalmente, tuvo el papel principal.
Así es como pasó: el cerebro tejía un pensamiento hacia la luna, un
pensamiento afilado, fino y vertical, ya que (eso lo sabe todo quisque) la luna
está en lo alto y no alrededor; de lo contrario, no sería luna sino una especie
de temblor de tierra.
Sin embargo, la mano tejía un pensamiento horizontal que, por
casualidad, ilustraba con una pistola. La bala salió, por lo tanto, de una sien
hacia la otra de manera horizontal, encontró el pensamiento vertical y, en el
cruce, Don Jazz murió.
Los médicos no lograron descifrar este sistema de perpendiculación.
1929
HERRANT
Jamás había oído hablar de
la historia del rayo verde hasta que conocí a Herrant. A él se la contó el
profesor de anatomía artística, pero me confesó que, aun sin saberla, la intuía
desde hacía mucho tiempo. Por lo visto, el grano de sal que el cura le puso en
la lengua a los pocos días de nacer era verde y resplandecía de forma extraña.
Y no lo intuía por tener buena memoria (imposible hasta ese punto en un recién
nacido), sino porque la sal debió de modificarle las células de la lengua e
imprimirles, para más adelante, reflejos verdes.
A los diecisiete años,
cuando supo lo del rayo, el sabor salado le vino a la lengua y le habló
claramente como una letra.
Esperábamos ambos en el
malecón, tendidos en el carrito,
el rayo verde.
El sol se volvió rojo, cada
vez más rojo.
Luego comenzó a achatarse.
Y, de pronto, en la nube
blanca, el rayo verde corrió con claridad y rapidez, él solo, hasta el límite
del cielo.
Era de un verde tan intenso
y puro que habría podido figurar en el apéndice de papel vitela de los manuales
de física.
- ¡Herrant! - le grité -.
¡Herrant! ¡El rayo verde!
Silencio.
- ¡Herrant!
Cogí el espejo para mirar a
Herrant.
El egipcio dormía. Era inútil despertarlo. El rayo verde se perdía en el
espacio viajando hasta otro Herrant que, enfermo desde hacía ocho años, con
seguridad esperaba también verlo para formular en ese momento su gran deseo.
Herrant quería haber gritado,
para estar más seguro de su deseo:
─Quiero levantarme, andar.
Volveremos mañana a acechar
el rayo.
1930
JENICĂ
Mi vecino de la cama de la izquierda es olteano
y poeta. Debajo de la almohada tiene escondidos una navaja y un cuaderno de
versos. El doctor le ha prometido que el día que cumpla los doce años le
permitirá levantarse y caminar. Jenică ha anotado con sumo cuidado en su agenda
la fecha exacta e, inmovilizado dentro de la escayola, como un pájaro pequeño
dentro del puño, aguarda...
...Tiene la cabeza un poco doblada, apoyada en la palma de la mano y
está mirando el mar con el ceño fruncido... Sabe el número de buques que se
dirigen a Constantinopla; distingue a «ese americano al que le sale humo por
todas las chimeneas» y, muy entendido, les comunica a los vecinos el paso de
barcos de guerra, a los que clasifica por los cañones y torretas en cruceros,
torpederos, destructores o cañoneras.
-¿Te gustaría hacer un viaje por mar, Jenică?
-Claro que me gustaría, ¿cómo no?
-¿Con el vapor «ese americano»?
-No, solo en un barco, como Alain Gerbault.
-¿Cómo has dicho?
-Como Alain Gerbault.
-¿Cómo sabes tú eso?
-Por los periódicos.
También por los periódicos sabe que en La Habana ha habido una
revolución y que en la isla de Mallorca están instalando una emisora de
radiofonía.
Su curiosidad es notoriamente estética y exótica: se interesa solo por
lo que acontece en islas lejanas y de nombre sonoro.
Me ha preguntado si en la isla
de Haití hay sanatorios para la tuberculosis ósea y, si no hay, «¿adónde van a
curarse los niños papúas?»
La pregunta tiene su sentido; Jenică le daría la navaja que tiene
debajo de la almohada a quien le trajera como vecino de cama a un niño papúa,
con taparrabos, de pelo ensortijado y un aro de oro en la nariz.
Su cuaderno de poemas no me lo confió hasta que nos hicimos muy
amigos, pero «en secreto» y solamente después de prometerle yo no decir lo que
había escrito en él «a nadie, ni al viento».
Así pues, no voy a transcribirles las poesías de Jenică; eso es
«secreto». Puedo decirles, sin embargo, que sus temas son sencillos, expresivos
y perfumados. Jenică describe el cielo, el mar y las campanillas de invierno.
El sentimiento íntimo del poeta ante esta delicada flor se expresa de
forma clara y franca más o menos así: «El
placer mayor es mirarla». Y la constatación del paisaje marino roza los
límites de la evidencia:
En el mar hay calma plena Solo
las nubes del horizonte cuelgan
Pero el cuaderno también tiene
inquietante tendencias modernistas. Jenică es dadaísta pero sin saberlo: su
dadaísmo tiene que ver con la sutil y admirable diversidad del sueño. Uno de
sus alucinantes cuentos se titula «El
caballo azul y el trasatlántico suizo».
Les cito únicamente el episodio del
encuentro:
«El caballo pilotaba
un barco con motor pero, viendo que iba muy despacio, saltó y echó a correr por
la superficie del agua agarrando con los dientes el mástil, tanto que la hélice
de la nave se le quedó en la boca».
Y el del milagro: «Cuando miró
abajo, vio que a su cabeza le habían salido cuatro patas, dos alas y cola y
ahora estaba volando solo por el aire».
¡Visiones más hermosas no las ha tenido ni el profeta Ezequiel! Pero
no voy a decirles más. Jenică escribe todos los días una página que es una obra
maestra y si los editores se enteraran se agolparían para comprarle el
manuscrito, ofreciéndole dinero y gloria.
Jenică no tiene necesidad de eso, lo que él necesita es descanso y
aire puro del mar. Para curarse y marcharse a la Polinesia solo, en un barco de
velas inmensas.
1933
IX-MIX-FIX
A Marie, como
entretenimiento funambulista
I
El pan de cada día se hacía con letras, no con harina.
Cada pan contenía una novela completa de Zola. En la superficie de un bocado
leí un episodio sobre una terrible catástrofe ferroviaria.
El conde comía también de ese pan, aunque rebanadas más
finas y, por decirlo así, casi anónimas.
El conde tenía pintadas de rojo las plantas de los pies
(iba descalzo, aunque portaba con decoro unos pantalones de caza), en la cabeza
llevaba un gorro con vistas del Brasil y en la mano una azucena negra,
intimidante a más no poder.
El conde presumía de no permitirle confianzas a nadie.
─Miro siempre desde arriba, evasivo y nunca a menos de
treinta y cuatro metros.
─Treinta y tres para el personal doméstico ─insinué yo.
─Jamás. Las tazas de café me las mandan volando desde la
distancia. No puedo ponerme en evidencia, soy conde por parte de padre y madre.
Mientras hablábamos, los acróbatas quitaron las barras de
las cortinas y con ellas instalaron trapecios en la calle. A través del cristal
embadurnado de jabón, la calle me pareció llena de niebla y más inútil que
nunca. En medio de la bruma, los trapecios de níquel brillaban con resplandores
extraños y un tanto borrosos, como los peces plateados en un estanque de agua
sucia.
II
Volaba por salones caóticos con paredes de nubes abultadas
y enfermas. Colgaba de las tripas rosáceas de una mitad de perro viajera, con
los dedos clavados en ellas. Mis piernas, demasiado largas, rozaban el suelo
metálico y, en esa carrera loca, chispas de un metro de largas brotaban de las
plantas. La soledad me seguía con otro vuelo y con una melancolía más aguda y
punzante: ya no sabía si la velocidad era carne o alma.
Las tripas del perro se derritieron por el camino y se
transformaron en los muslos de una estatua de mujer, pero tampoco la materia
marmórea duró demasiado y se tornó blanda como piel auténtica con un cálido
perfume humano, con las pantorrillas enfundadas en finas medias bordadas con helechos
y cabezas de león.
III
Frente a mi cama, el teatro de loros concluyó la última
representación en medio de un rifirrafe. Me habría gustado tocarlos con el pie
y acariciarlos, pero la habitación estaba llena de agua y yo, en un extremo,
era un pedazo de madera vieja con encajes de putrefacción.
El poeta, alto, erguido y negro, apareció detrás del
teatro y, quitándose la capa, me enseñó en el pecho un abanico de seda roja.
En ese tiempo, la mesa de la habitación alargó de repente
sus patas. Volví la cabeza.
En medio del cuarto, cuatro columnas finas de madera
subían hasta el techo. Entre ellas colgaba de un hilo de telaraña un lazo azul,
un lazo de colegiala, que se mecía levemente al aire para indicarme de forma
demencial, pero correcta, su estricta irrealidad.
1934
Ioniţă
Cubiţă
Era una plazoleta
perdida en medio de la ciudad, «como una hoja de papel blanco, inmaculado,
entre los folios amarillentos» y garabateados de un viejo legajo. Formaba un
cuadrado de asfalto limpio y fresco entre casas negras y feas. Unas
edificaciones la separaban del ayuntamiento y, por las mañanas, cuando iban a
la faena, los barrenderos de la ciudad no olvidaban nunca pasar la escoba
varias veces por el asfalto reluciente. Uno tras otro y, aunque dos minutos
antes ya se hubiese barrido la plazoleta, el hombre no se permitía marcharse
sin darle una pasada más con la escoba, al igual que hacen los niños cuando
tienen en el bolsillo un botón de latón, que lo sacan, le echan el aliento, se
lo restriegan contra la ropa para sacarle brillo, vuelven a echarle el aliento
y a restregárselo, lo miran otra vez y le sacan más brillo…
Me gustaba jugar con mis
compañeros en aquella plazoleta. Las bolas se deslizaban por el asfalto con una
precisión extraordinaria. Era un lugar para juegos selectos: las bolas, los
botones y el tres en raya; nada del tranco ni la cachava como en los
descampados.
También jugábamos allí a
la «caballería francesa», en que los chicos nos montábamos unos encima de otros
y, no sé por qué, nos poníamos la gorra del revés.
En la plazoleta reinaban
todo el día la sombra y el silencio. Podíamos corretear a placer, nadie nos
decía nada. Al contrario, allí vivían gentes a las que incluso les gustaba
dedicarse a juegos de chicos. Tal era Ioniţă Cubiţă.
Tenía una tahona al costado
de la plaza y en el rótulo ponía bien
claro Panadería Ion Cubiţă, pero todo
el mundo le decía Ioniţă Cubiţă por esa necesidad anónima que tiene el alma
popular de hacer rimas («el que parte y reparte se lleva la mejor parte»).
Era un hombre menudo,
gordo y barbilampiño. En el mentón tenía unos cuantos hilos rubios, tan escasos
y delicados que parecían cultivados en un invernadero, al abrigo de la luz, y
luego pegados en las mejillas. Llevaba unas gafas con montura fina de oro, de
mucho empaque, las gafas de más empaque de la ciudad. También él era un
panadero de empaque: las manos llenas de sortijas, una cadena de oro en el
chaleco y se pasaba el día ya en la caja cobrando el dinero o bien sentado en
una silla delante del establecimiento, para respirar aire puro.
Su ocupación más activa
e interesante era parar a los chicos en la calle cuando volvían de la escuela y
darles un papirotazo en el cuello, en plena campanilla, de modo que el niño
sentía un dolor vivo y una especie de vacío en el pecho…
También tenía Ioniţă
Cubiţă otra respetable ocupación: coger perros callejeros y meterles tabaco en
las narices.
Ponía al perro a su
lado, le acariciaba suavemente la cabeza, le rascaba detrás de las orejas, le
deslizaba despacio la mano hasta el hocico y le llenaba las narices con tabaco
verde. El perro echaba a correr estornudando de modo horrible y retorciéndose
con el rabo entre las piernas, mientras aullaba de picor.
En general, todas esas
cosas ocurrían en la plazoleta como en un escenario natural levantado a
propósito. Nosotros, los chicos, hacíamos un corro y nos reíamos para darle
gusto al señor Ioniţă Cubiţă, quien no desdeñaba en absoluto ese tipo de
popularidad.
Cierto día, nos
impresionó a más no poder y creo que aquel suceso visitó durante mucho tiempo
los atribulados sueños de los chicos que tomaron parte en él.
Ioniţă Cubiţă atrapó en
una ratonera una rata y la llevó en mitad de la plaza.
Enseguida, todos los
chicos corrimos a rodearlo, suponiendo que íbamos a divertirnos de lo lindo. En
efecto, Ioniţă Cubiţă nos miró con satisfacción y nos dijo:
- ¿La veis? Es una
simple rata, pero sabe bailar el fox-trot. ¿Queréis ver cómo lo baila?
- ¡Sííí! ─contestamos a
coro.
(Incluso algunos chicos
pronunciaron despacito «fox-trot, fox-trot», palabra misteriosa y estrambótica
que entonces oían por vez primera.)
El señor Cubiţă puso la
ratonera en el suelo y nos dijo que no la tocásemos. Acto seguido, entró en la
tahona y trajo un bidón de petróleo. Me parece estar viéndolo ahora, saliendo
de la tahona, balanceándose sobre sus piernas cortas y gruesas con el bidón de
petróleo en la mano.
Lo echó sobre el pobre
animal, sacó del bolsillo una caja de cerillas, le prendió fuego y abrió con
rapidez la portezuela de la ratonera.
La rata, hecha una
antorcha humeante, salió disparada. Primero se dio una voltereta; luego se
levantó sobre las patas traseras y saltó frenética.
- ¡Eh, chicos! ¿Veis
como sabe bailar el fox-trot? Mirad lo bien que baila… -dijo Ioniţă Cubiţă.
Y las gafas le bailaban
de regocijo sobre la nariz, mientras la papada le temblaba de alegría. Con sus
manos fofas y gordezuelas, Ioniţă Cubiţă marcaba despacioso el ritmo.
La rata ardía de forma
horrible dando unos chillidos largos y dolorosos. Finalmentae, su cuerpo se
encogió y se convirtió en un amasijo de carne que se quemaba con una llama
pálida. Un hedor a grasa y piel quemada llenó toda la plazuela. Los chicos se
aproximaron y revolvieron la ceniza.
Ese era Ioniţă Cubiţă.
Un hombre bajo, gordo, de ojos azules un tanto saltones tras unas gafas con
montura de oro y con un montón de sortijas en los dedos de las manos.
Recuerdo que dos o tres
días después de quemar a la rata, un muchacho más mayor nos mandó a un niño y a
mí a la tahona a preguntarle al señor Ioniţă Cubiţă si iba a quemar más ratas.
El niño se acercó a la
mesa donde estaba sentado el panadero y, mirándolo a los ojos, le dijo:
─Me ha mandado el señor
Antohi para que le pregunte si va a quemar más ratas.
Ioniţă Cubiţă se ajustó
las gafas en la nariz y le contestó despacio y con energía, recalcando las
palabras:
─Largo de aquí, hijo de
p…
Este era Ioniţă Cubiţă.
Un día, Ioniţă Cubiţă se
volvió invisible. Con esa información precisa que poseen solamente los chicos,
nos enteramos de que Ioniţă Cubiţă estaba enfermo. Tenía un cáncer de hígado
por cuya causa se le había hinchado la barriga y parecía a punto de reventar.
Durante un tiempo, nadie
habló más de él hasta que un buen día nos enteramos de que había muerto.
En efecto, la tahona
bajó las persianas y hubo un gran trajín. Llegaron parientes y conocidos, pero
no se oyeron ni llantos ni sollozos. El entierro tuvo lugar una tarde de
verano. Roscas de pan en forma de ocho precedían al coche fúnebre, roscas
rubias y sedosas como trenzas de chica joven colocadas en una bandeja.
En el cementerio sucedió
algo inesperado. Cuando llevaron el ataúd ante la fosa, el cura pidió que se
abriese la tapa. La familia quería enterrarlo con la tapa cerrada, pero el cura
insistió. El sol ardía con fuerza en el cielo. Abrieron la tapa. En el féretro
yacía lívido y enormemente flaco Ioniţă Cubiţă, amortajado con el traje negro
de novio y el escobillón de plata en el ojal de la solapa.
Y, de pronto, mientras
el cura le echaba agua bendita, la gente se hizo, no sé cómo, a un lado y el
sol dio de lleno sobre el cadáver. Entonces, la cara del muerto se oscureció y,
en un santiamén, se puso negra como un tizón.
Lo taparon a toda prisa
y lo sepultaron.
Pues sí, este fue Ioniţă
Cubiţă.
1936
REVISTA ÁGORA DIGITAL NOVIEMBRE 2013. PER-VERSIONES. LITERATURA RUMANA