DE LA COMEDIA ILUSTRADA AL DRAMA ROMÁNTICO (DE LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN A FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA ROSA, O DE EL SÍ DE LAS NIÑAS A LA CONJURACIÓN DE VENECIA)
Vamos a esbozar el cambio de perspectiva generacional, teórica y política, que tiene lugar entre el máximo exponente de la comedia ilustrada (Leandro Fernández de Moratín) y el autor del primer gran drama romántico (Martínez de la Rosa), exilado liberal, político y Presidente del Gobierno de España.
Poética y política teatral ilustrada
Las ideas de Moratín hijo sobre el teatro se encuentran en los informes que escribió nuestro autor para Godoy, en los prólogos de sus obras dramáticas -así como en la edición de las de su padre-; pero también en sus diarios, y, principalmente, de forma muy moderna (“metateatral”) en su Comedia nueva o el café.
Moratín, de acuerdo en origen con la Poética de Luzán (1737), y con las ideas teatrales neoclásicas de la generación de su padre, Nicolás, y de su propia generación (Forner, Iriarte), defiende la verosimilitud, el decoro, la sujeción a las reglas de las unidades. Todo ello en contra del teatro de su tiempo, partidario de la evasión de la comedia de “teatro” (“heroica” o de auto calderoniano). El producto escénico más aplaudido -obras como Marta la Romarantina, o El mágico de Salerno- mostraban, además, un código moral y de educación nacional que, con razón, denunciaban los ilustrados como Moratín. En ese aspecto, para el autor de El sí de las niñas el teatro debía ser un lugar no sólo para el ocio sino también para la instrucción de las clases altas y medias (curiosamente, la clase baja es excluida). Soñaban los ilustrados como Moratín con la fusión del viejo despotismo ilustrado con una amplia “sociedad”, de alta y de media clase, ilustrada. El objetivo último, también del teatro, no sólo de esta poética y política teatral ilustrada, era político y moral. Progresar en las costumbres, la ilustración del país, manteniendo el orden borbónico.
Más en lo que concierne al drama literario, Moratín era partidario del horaciano “instruir y deleitar”. Su modelo social, basado en una clase media ilustrada que revitalizase la clase alta y al resto del país. se expresa en su concepto de “naturalidad” en la escena (tanto en el lenguaje como en las pasiones y aun en el trabajo de los actores). En sus apenas seis comedias, aceptó las normas post-aristotélicas, pero las usó con más flexibilidad que la exigida por Luzán (así en cuanto a la unidad de tiempo, por ejemplo). Creó las dos más logradas comedias de su tiempo (ambas citadas ya) presentando en las tablas problemas de la actualidad, suya (el conflicto entre padres e hijos, el cambio generacional frente a la tradición; el argumento de autoridad paterna y real -a propósito de la libertad de elección de los hijos-) y nuestra.[1]
En el fondo, en esos temas se debatía la cuestión política, de la autoridad real absoluta. Los románticos darán el paso siguiente al que propiciaron Moratín y su generación: no sólo plantean cuestiones, debates, sino que apuestan por la ruptura generacional, de autoridad, política.
Los poetas contemporáneos. (1846). Antonio María Esquivel. Museo del Prado, Madrid.*
1834. “La rebelión romántica en el teatro” (E. Allison Peers)
La conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa, es la primera obra representada en España (en 1834) que trae la moda del drama histórico romántico.
Su novedad se cifra, principalmente, en el tema que bajo el tamiz histórico (y de ambientación romántica) trasluce: la libertad, en su aspecto doble: sentimental y político. La doble historia, la de los conjurados contra el Tribunal de los Doce y la del amor de Laura y el condottiero Ruggiero, se une en una misma negativa (ante lo real) y la historia nos implica en un futuro donde aún sean posibles la esperanza y la felicidad. Ese “A Dios” con el que acaba la obra, con el fin desastroso, es un símbolo de todos: de rebelión. La obra, sus tres actos, mantiene una perfecta tensión hacia la expectativa dicha…
Conclusión. ¿Por qué leer hoy los textos del teatro neoclásico y romántico?
El cambio se produce en el lapsus de aproximadamente treinta años: desde la comedia El sí de las niñas, escrita en 1801 pero estrenada en enero de 1806, y el drama histórico romántico-liberal La conjuración de Venecia: obra escrita en 1830 y estrenada en Madrid en 1834; en el mismo año que el estreno de Macías, de Larra (este drama, también estrenado y publicado años después de su composición, había sufrido la censura, hasta la muerte del rey Fernando VII ocurrida en septiembre de 1833 y el consiguiente proceso de liberación del régimen).
En 1835 se estrena Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas, que supuso el triunfo del primer romanticismo teatral. El trovador, de Antonio García Gutiérrez, drama estrenado en 1936, genial secuela del drama Macías de Larra inspirada en la vida de un trovador y amante apasionado, representa la autoimagen del artista e intelectual románticos, el nuevo rebelde. Se le considera una de las obras cumbre del romanticismo, e inspiró la ópera cuasi homónima Il trovatore de Verdi (quien también llevó a la ópera el drama del Duque de Rivas, con el título La forza del destino)[2]. Larra le dedicó, en uno de sus artículos, un hermosísimo análisis, referencia de la crítica literaria.[3]
Los amantes de Teruel, de Hatzenbusch, se estrena en 1837. El 13 de febrero de ese año 1837 se suicidó Larra, con quien culmina la primera generación romántica. Recordemos que la obra que aún hoy se asocia al romanticismo, Don Juan Tenorio, de Zorrilla, se estrenó en marzo de 1844. Se considera la fecha de 1849, y el estreno de otra obra de José Zorrilla Traidor, inconfeso y mártir, que trata sobre el mítico rey Sebastián de Portugal, desaparecido en la batalla sde Alcazarquivir (Marruecos), como los cierres del lapsus del teatro histórico romántico en España.
[1] Conflictos que hasta ayer mismo eran actuales, aunque hoy en plena crisis de autoridad casi han dejado de serlo en las sociedades avanzadas; con lo cual han perdido también su esencia dramática, teatral, ya que el teatro parte siempre de una lucha contra la autoridad (divina, humana, padres, tradición; es, o era, en cierto modo un mediador, entre padres e hijos, entre clases sociales poderosas y emergentes, entre dioses y hombres, entre la ley y la justicia ética, entre la tradición y el cambio rupturista). Toca al futuro teatro esbozar la esencia dramática de una sociedad donde la autoridad se ha mutado, invisibilizado, pero no desaparecido, ojo; y donde los conflictos parecen anestesiados con el cloroformo de una ilusión de libertad libidinal: si puedes hacer algo, qué te impide hacerlo, ¿te lo impides tú? Si puedes, no te prives de hacerlo (no pienses en nada más, si el hacerlo está bien o mal; o en sus consecuencias respecto a otros humanos; en la ley moral, social y otros devaneos y dogmas del Poder distinto al poder legítimo de tu voluntad).
Marco de estilo isabelino, del cuadro Los poetas contemporáneos.
*Los poetas contemporáneos. (1846). Antonio María Esquivel. Museo del Prado, Madrid. Martínez de la Rosa es, desde la izquierda, el sexto personaje sentado; detrás de Zorrilla, de pie, leyendo; posiblemente, en homenaje póstumo a Espronceda, retratado en cuadro en caballete a la derecha, junto al propio pintor, cuya figura, con pincel y paleta en mano, compone el intermedio de la línea que va, para formar una V, de Espronceda al lector, Zorrilla, el centro escénico. La otra línea que completa la V va hacia la izquierda del observador, hacia la escultura de la reina Isabel II. José de Espronceda, por entonces fallecido, cuatro años antes (en 1842) es el centro temático del cuadro, homenaje perfecto a la unión de pintura y poesía, además de celar claves que esperan ser desveladas por el curioso espectador.
[2] Cf. Las óperas “españolas” de Verdi. Radio popular. Bilbao. Audio.
https://radiopopular.com/podcast/las-operas-espanolas-de-verdi
[3] Texto citado de la página de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante:
«El Trovador»
Drama caballeresco, en cinco jornadas, en prosa y verso. Su autor don Antonio García Gutiérrez
Mariano José de Larra
[Nota preliminar: Reproducimos la edición digital del artículo ofreciendo la posibilidad de consultar la edición facsímil de El Español. Diario de las Doctrinas y los Intereses Sociales, n.º 125, viernes 4 de marzo de 1836, Madrid.]
Con placer cogemos la pluma para analizar esta producción dramática, que tanto promete para lo sucesivo en quien con ella empieza su carrera literaria, y que tan brillante acogida ha merecido al público de la capital. Síganle muchas como ella, y los que presumen que abrigamos una pasión dominante de criticar a toda costa y de morder a diestro y siniestro, verán cuán presto cae de nuestras manos el látigo que para enderezar tuertos ajenos tenemos hace tanto tiempo empuñado.
El autor de El Trovador se ha presentado en la arena, nuevo lidiador, sin títulos literarios, sin antecedentes políticos; solo y desconocido, la ha recorrido bizarramente al son de las preguntas multiplicadas: «¿Quién es el nuevo, quién es el atrevido?»; y la ha recorrido para salir de ella victorioso. Entonces ha alzado la visera, y ha podido alzarla con noble orgullo, respondiendo a las diversas interrogaciones de los curiosos espectadores: «Soy hijo del genio, y pertenezco a la aristocracia del talento». ¡Origen por cierto bien ilustre, aristocracia que ha de arrollar al fin todas las demás!
El poeta ha imaginado un asunto fantástico e ideal y ha escogido por vivienda a su invención el siglo XV; halo colocado en Aragón, y lo ha enlazado con los disturbios promovidos por el conde de Urgel.
Con respecto al plan no titubearemos en decir que es rico, valientemente concebido y atinadamente desenvuelto. La acción encierra mucho interés, y éste crece por grados hasta el desenlace.
Sin embargo, no es la pasión dominante del drama el amor; otra pasión, si menos tierna, no menos terrible y poderosa, oscurece aquélla: la venganza. No hace mucho tiempo tuvimos ocasión de repetir que es perjudicial al efecto teatral la acumulación de tantos medios de mover; en El Trovador constituyen verdaderamente dos acciones principales, que en todas las partes del drama se revelan a nuestra vista rivalizando una con otra. Así es que hay dos exposiciones: una enterándonos del lance concerniente a la Gitana, que constituye ella por sí sola una acción dramática; y otra poniéndonos al corriente del amor de Manrique, contrarrestado por el del conde, que constituye otra. Y dos desenlaces: uno que termina con la muerte de Leonor la parte en que domina el amor; otro que da fin con la muerte de Manrique a la venganza de la Gitana.
Estas dos acciones dramáticas, no menos interesantes, no menos terribles una que otra, se hallan, a pesar de la duplicidad, tan perfectamente enclavijadas, tan dependientes entre sí, que fuera difícil separarlas sin recíproco perjuicio; y en el teatro sólo así daremos siempre carta blanca a los defectos.
De aquí resultan necesariamente tres caracteres igualmente principales, y en resumen ningún verdadero protagonista, por más que, refundiéndose todos esos intereses encontrados en el solo Manrique, pueda éste arrogarse el título de la obra exclusivamente. Pero si nos preguntan cuál de los tres caracteres elegimos como más importante, nos veremos embarazados para responder; el amor hace emprender a Leonor cuanto la pasión más frenética puede inspirar a una mujer: el olvido de los suyos, el sacrificio de su amor a Dios, el perjurio y el sacrilegio, la muerte misma. Hasta aquí parece difícil que otro carácter pueda ser el principal; sin embargo, la Gitana, movida de la venganza, empieza por quemar su propio hijo, y reserva el del conde de Luna para el más espantoso desquite que de su enemigo puede tomar. Don Manrique mismo, en fin, movido por su pasión, por el amor filial y por el interés de su causa política, no puede ser más colosal, ni necesitaba el auxilio de otros resortes tan fuertes como el que le mueve a él para llevarse la atención del público.
¿Diremos al llegar aquí lo que francamente nos parece? Todos los defectos de que la crítica puede hacer cargo a El Trovador nacen de la poca experiencia dramática del autor; esto no es hacerle una reconvención, porque pedirle en la primera obra lo que sólo el tiempo y el uso pueden dar sería una injusticia. Ha imaginado un plan vasto, un plan más bien de novela que de drama, y ha inventado una magnífica novela; pero al reducir a los límites estrechos del teatro una concepción demasiado amplia, ha tenido que luchar con la pequeñez del molde.
De aquí el que muchas entradas y salidas estén poco justificadas; entre otras la del proscrito Manrique en Zaragoza y en palacio, en la primera jornada; la del mismo en el convento en la segunda; su introducción en la celda de Leonor en la tercera, cosa harto difícil en todos tiempos para que no mereciera una explicación. Tampoco es natural que el conde don Nuño, que debe desconfiar mucho de las proposiciones tardías de una mujer que ha preferido el convento a su mano, la deje ir al calabozo del Trovador, y más cuando no es siquiera portadora de ninguna orden suya para ponerle en libertad, sin la cual seguramente no puede bastar ni servir de nada la concesión lograda. No somos esclavos de las reglas, creemos que muchas de las que se han creído necesarias hasta el día son ridículas en el teatro, donde ningún efecto puede haber sin que se establezca un cambio de concesiones entre el poeta y el público; pero no consideremos tales justificaciones como reglas, sino como medios seguros de mayor efecto; evitemos por su medio, siempre que la verosimilitud lo exija, que el espectador tenga que invertir en pedirse razón de los sucesos el tiempo que debería atender a las bellezas del desempeño; y todos convendrán conmigo en que es indispensable preparar y justificar cuanto pueda dar lugar a la menor duda.
La exposición es poco ingeniosa, es una escena desatada del drama; es más bien un prólogo; citaremos, por último, en apoyo de la opinión que hemos emitido acerca de la inexperiencia dramática, los diálogos mismos; por más bien escritos que estén, los en prosa semejan diálogos de novela, que hubieran necesitado más campo, y los en verso tienen un sabor en general más lírico que dramático: el diálogo es poco cortado e interrumpido, como convendría a la rapidez, al delirio de la pasión, a la viveza de la escena.
Pero ¿qué son estos ligeros defectos, y que acaso no lo serán sólo porque a nosotros nos lo parezcan, comparados con las muchas bellezas que encierra El Trovador? Las costumbres del tiempo se hallan bien observadas, aunque no quisiéramos ver el don prodigado en el siglo XV. Los caracteres sostenidos, y en general maestramente acabadas las jornadas; en algunos efectos teatrales se halla desmentida la inexperiencia que hemos reprochado al autor: citaremos la linda escena que tan bien remata la primera jornada, la cual reúne al mérito que le acabamos de atribuir una valentía y una concisión, un sabor caballeresco y calderoniano difícil de igualar.
De mucho más efecto es el fin de la segunda jornada, terminada con la aparición del Trovador a la vuelta de las religiosas; su estancia en la escena durante la ceremonia, la ignorancia en que está de la suerte de su amada y el cántico lejano, acompañado del órgano, son de un efecto maravilloso; y no es menos de alabar la economía con que está escrito el final, donde una sola palabra inútil no se entromete a retardar o debilitar las sensaciones.
Igual mérito tiene el desenlace del drama, que tenemos citado más arriba, y en todos estos pasajes reconocemos un instinto dramático seguro, y que nos es fiador de que no será este el último triunfo del autor.
Como modelos de ternura y de dulcísima y fácil versificación, citaremos la escena cuarta de la primera jornada entre Leonor y Manrique.
¿Quiérese otro ejemplo de la difícil facilidad de que habla Moratín? Léase el monólogo con que principia la escena cuarta de la jornada tercera, en que el poeta además pinta con maestría la lucha que divide el pecho de Leonor entre su amor y el sacrificio que a Dios acaba de hacer; y el trozo del sueño contado por Manrique en la escena sexta de la cuarta, si bien tiene más de lírico que de dramático.
Diremos en conclusión que el autor, al decidirse a escribir en prosa y en verso su drama, adoptaba voluntariamente una nueva dificultad; es más difícil a un poeta escribir bien en prosa que en verso, porque la armonía del verso está encontrada en el ritmo y la rima, y en la prosa ha de crearla el escritor, pues la prosa tiene también su armonía peculiar; las escenas en prosa tenían el inconveniente de luchar con el sonsonete de las versificadas, de que no deja de prendarse algún tanto el público; y luego necesitaba el poeta desplegar algún tino en la determinación de las que había de escribir en prosa y las que había de versificar, pues que se entiende que no había de hacerlo a diestro y siniestro.
Tanto esta libertad como la frecuente mudanza de escena no las disputaremos a ningún poeta, siempre que sean, como en El Trovador, indispensables, naturales y en obsequio del efecto. Sólo quisiéramos que no pasase un año entero entre la primera y la segunda jornada, pues mucho menos tiempo bastaría.
En cuanto a la repartición, hala trastocado toda en nuestro entender una antigua preocupación de bastidores; se cree que el primer galán debe de hacer siempre el primer enamorado, preocupación que fecha desde los tiempos de Naharro, y a la cual debemos en las comedias de nuestro teatro antiguo las indispensables relaciones de dama y galán, sin las cuales no se hubiera representado tiempos atrás comedia ninguna. Sin otro motivo se ha dado el papel del Trovador al señor Latorre, a quien de ninguna manera convenía, como casi ningún papel tierno y amoroso. Su físico, y la índole de su talento, se prestan mejor a los caracteres duros y enérgicos; por tanto le hubiera convenido más bien el papel del conde don Nuño. Todo lo contrario sucede con el señor Romea, que debiera haber hecho el Trovador.
Por la misma razón el papel de la Gitana ha estado mal dado. Ésta era la creación más original, más nueva del drama, el carácter más difícil también, y por consiguiente el de mayor lucimiento; si la señora Rodríguez es la primera actriz de estos teatros, ella debiera haberlo hecho, y aunque hubiese estado fea y hubiese parecido vieja, si es que la señora Rodríguez puede parecer nunca fea ni vieja. El carácter de Leonor es de aquellos cuyo éxito está en el papel mismo; no hay más que decirlo: una actriz como la señora Rodríguez debiera despreciar triunfos tan fáciles.
Felicitamos, en fin, de nuevo al autor, y sólo nos resta hacer mención de una novedad introducida por el público en nuestros teatros: los espectadores pidieron a voces que saliese el autor; levantose el telón y el modesto ingenio apareció para recoger numerosos bravos y nuevas señales de aprobación.
En un país donde la literatura apenas tiene más premio que la gloria, sea ése siquiera lo más lato posible; acostumbrémonos a honrar públicamente el talento, que ésa es la primera protección que puede dispensarle un pueblo, y ésa la única también que no pueden los gobiernos arrebatarle.
El Español, núms. 125 y 126, 4 y 5 de marzo de 1836. Firmado: Fígaro.
[Nota editorial: Otras eds.: Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, ed. Alejandro Pérez Vidal, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 480-485; Artículos, ed. de Enrique Rubio, Madrid, Cátedra, 1982, pp. 362-368; Artículos de crítica literaria y artística, ed. José R. Lomba y Pedraja, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, pp. 190-209; Artículos, ed. Carlos Seco Serrano, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 502-507; Obras completas de D. Mariano José de Larra (Fígaro), ed. Montaner y Simon, Barcelona, 1886, pp. 492-493.]
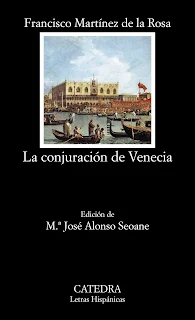
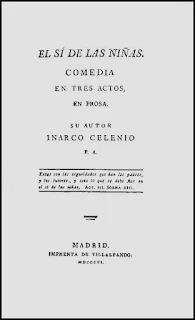
%20Antnio%20Mar%C3%ADa%20esquivel,%20Museo%20del%20Padro.jpg)



No hay comentarios:
Publicar un comentario